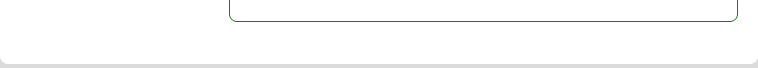El Santo Cristo de las alahas



Desaparecido Convento de Capuchinas
LOS CACIQUES DE PATZCUARO, don Mateo y don Antonio de la Cerda erigieron a la Virgen de Cosamaloapan una capilla al sur de Valladolid más acá del río chico, en acción de gracias por grandes beneficios recibidos de su liberal mano. El sitio no podía ser más pintoresco. Al oriente, los pueblos de la Concepción y de San Pedro, asentados entre frondosos arboles; al sur el riachuelo serpenteando entre las sementeras y las sombras de robustos sauces; por el poniente verdes lomerios y admirables puestas de Sol. Al norte, la naciente Valladolid mostrando sus casas señoriales. !Qué lugar más adecuado para una casa de oración, para un monasterio!
Paseando un día por aquellos contornos con su única hija doña Clara, don Ramiro Ortiz de la Cerda descendiente de aquellos caciques patzcuareños fundadores de la capilla dedicada a la Virgen de Cosamaloapan determinó gastar un poco de sus caudales en levantar allí un templo a Dios y un claustro para su hija, que había dado muestras evidentes de una vocación decidida a la vida religiosa, y que no perdía ninguna ocasión para venir sola o acompañada de su padre a pedir a la virgen en su ermita el auxilio necesario para llevar adelante su propósito.
Era Clara un tipo de raza mestiza. Corría por sus venas la sangre de los Caltzonzin y de nobles castellanos que le daban a su carácter la dulzura de los unos y la entereza de los otros. Desplegada la flor de su belleza, la ocultó siempre lo mas que pudo a la mirada de mil amantes que rondaban su casa y a quienes jamás abrió su reja. Como pasaba largas temporadas en la corte del virreinato alojada con sus tías en el convento de Corpus Christi de México, aprendió desde muy temprano a seguir escrupulosamente los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia que las monjas de Corpus Christi observaban con tanta severidad y pureza. Clara deseaba ardientemente meterse de monja en Corpus Christi, jardín cerrado donde florecían las más excelsas virtudes; pero don Ramiro, para no alejarse de su hija determinó más bien que se fundase a su costa en Valladolid el convento de Capuchinas en un todo semejante a Corpus Christi, lo cual se consiguió a principios de la décima octava centuria. Felipe V, por real cédula fechada en el Pardo el l4 de Marzo de l734, concedió el permiso para la creación del nuevo monasterio en la noble y leal ciudad de Valladolid, hoy Morelia.
La iglesia y el convento se construyeron en el mismo sitio donde estaba la capilla de Nuestra Señora de Cosamaloapan y las religiosas fundadoras se trasladaron al convento saliendo del monasterio de Santa Catalina donde estaban alojadas, yendo en procesión con grande acompañamiento de clero, nobles y pueblo, presidida por el doctor don Marcos Muñoz de Sanabria, arcediano de la santa iglesia catedral. Danzas que representaban moros y cristianos, conquistadores y conquistados con sus ricos y vistosos trajes abrían la procesión. En seguida, los religiosos de las distintas órdenes invitados para tan solemne acto. Después, las religiosas fundadoras, entre ellas la novicia Clara Ortiz de la Cerda, cuyo rostro angelical brillaba de contento al ver llevados a cabo sus más ardientes deseos. Luego, la santa imagen de Cristo Crucificado en una cruz tapizada de espejos al estilo de entonces, para ser colocada en uno de los churriguerescos colaterales de la iglesia, y que fue apellidado casi desde entonces: el Señor de Santa Clara y después, el Santo Cristo de las Alhajas. Por fin marchaba el arcediano y su acompañamiento. El aire resonaba con el alegre clamoreo de las campanas y los truenos de los innumerables cohetes que lo hendían por todas partes, como serpentinas de luz chispeante. Los balcones, puertas y ventanas adornadas con frescas y fragantes flores y con tapices y policromos mantos de china, dejaban ver lindos rostros agrupados para contemplar la procesión solemne.
Después de muchos años, en cuanto se acabó el templo y fue coronado con su hermosa y elevada torre y se tallaron y doraron magníficamente sus retablos por el estilo de Churriguera, se colocó el Santo Cristo de las Alhajas en el altar que se labró en el crucero del evangelio. Lo particular de este crucifijo era, aparte de su hermosura, que la peana era un precioso alhajero forrado de carey, hueso y nácar con aplicaciones de plata. Dentro del muy amplio alhajero había multitud de secretos en donde conforme van profesando las monjas, se iban guardando ahí por devoción las joyas más o menos valiosas de que se despojaban. Sartas de perlas, sortijas con diamantes, esmeraldas y rubíes, gargantillas de oro, arracadas y aretes de oro y piedras preciosas, agujas y prendedores de incomparable riqueza artística, conforme a la antigua joyería y cada cajita secreta llevaba el nombre de la profesa que allí dejaba para siempre las galas del mundo. De aquí que, como esto era muy sabido y la soberana imagen muy milagrosa, todo el mundo acudía a ella en sus aflicciones y le llamaba el Santo Cristo de las Alhajas. Además la ensortijada cabellera negra que el crucifijo llevaba en la cabeza era la misma que la abadesa del convento había cortado solemnemente a Clara Ortiz de la Cerda el día de la toma de hábito.
Estas dos circunstancias, la de los cabellos de Clara y de las joyas de las monjas dieron margen a dos curiosas leyendas.
La primera leyenda es la de la fiesta del Santo Cristo de las Alhajas que se celebraba constantemente el primer viernes de cuaresma. Entonces el templo se convertía en verdadera ascua de oro. Cantos solemnes resonaban en el coro repercutiendo de eco en eco en las bóvedas del santuario. Las nubes de oloroso incienso envolvían la rutilante custodia que brillaba en medio de ellas como estrella de primera magnitud. Las voces de los fieles entrecortadas por la mística emoción hacían el murmullo de las abejas que labran los panales de sabrosas y perfumadas mieles. Los áureos paramentos de recamadas telas toledanas destellaban heridos por los centenares de luces que ardían en los altares y en las arañas de cobre dorado a fuego que pendían de la cúpula y de las bóvedas. La santa imagen del Cristo de las Alhajas ostentándose soberana bajo dosel de terciopelo de Génova color de madura fresa, todo lo señoreaba, y atraía todas las miradas de los fieles y arrebataba los corazones.
En uno de estos días, habían terminado ya los solemne cultos. El olor de cirios apagados se difundía por el ámbito del santuario, no brillaba otra luz sino la de la lámpara como fuego fatuo perdido en la obscuridad.
El sacristán hacia ruido con las llaves para ahuyentar al último fiel que todavía no acababa sus rezos. Sin embargo, un joven de apuesta catadura se ocultaba sigilosamente dentro de un confesionario de admirable talla que estaba situado debajo del coro. Fueron cerradas con llave las puertas del templo, quedando todo sumido en la soledad y el silencio. Entonces sale cautelosamente de su escondite el joven que no era otro sino don Juan Bautista Gómez, hijo de un noble y acaudalado agricultor residente en Valladolid hacia largos años y que prendado mas que todos de la belleza de Clara, y perdida ya la esperanza de hacerla su esposa, quería tener solamente un valioso recuerdo de su adorada, arrancando su cabellera a la cabeza del Cristo de las Alhajas. Sube temblando al presbiterio, alza la diestra para apoderarse de la cabellera, cuando el Señor desclavándose una mano, cogió por los cabellos al atrevido joven, que sin más ni más cayo de espaldas desmayado hasta el día siguiente en que arrepentido divulgó el suceso.
La otra leyenda es la de las alhajas. Durante la primera exclaustración que sufrieron las religiosas el templo de las Capuchinas quedó casi desierto, cerrado por algunos días. En su recinto habían cesado los cantos litúrgicos, las lámparas se habían extinguido y por la noche en vez de la sonora voz de la esquila que llamaba a maitines al mediar la noche solamente se escuchaba el ronco reclamo del búho. El aroma se había evaporado. Un silencio profundo reinaba en el claustro.
Así las cosas, una noche lóbrega, noche de tormenta, en que el viento zumbaba, las nubes relampagueaban y repetidos truenos ensordecían, un hombre ocultándose cautelosamente entre las sombras se acercó al costado del templo y lanzó con poderosa mano un gancho atado a una cuerda hacia uno de los ventanales, quedando el gancho atorado y la cuerda colgando. Agilmente se subió, rompió los cristales de la ventana y luego se perdió entre la obscuridad del templo.
A la débil claridad de una vela que encendió, después de haber sacado la chispa del pedernal y prendido la pajuela de azufre, se acerco a la vitrina donde estaba encerrado el Santo Cristo de las Alhajas, rompió el cristal y se lanzó como ave de rapiña hacia la peana en busca de las alhajas; pero !oh sorpresa, las alhajas no estaban ya guardadas ahí! Entonces decepcionado, enojado se arrojó contra la soberana imagen para destruirla en un acto de furor insensato; pero en aquel momento una apoplejía le paralizó medio lado del cuerpo. Por muchos años arrastro su pierna por las calles de Morelia, contando el suceso, arrepentido de su indigna hazaña.
Después de todo, hace muchos años que no se habla más de estos sucesos. Todas las cosas van poco a poco desapareciendo a medida que dan sus pasos al tiempo para hundirse en el abismo de la nada. El olvido, flor que abunda en los campos de la vida, lo cubre todo para siempre. Estos hechos fantásticos, consignados en esta leyenda, sólo servirán de divertimiento a los que gustan de las imaginaciones curiosas y brillantes.
Por lo demás, como me lo contaron te lo cuento.